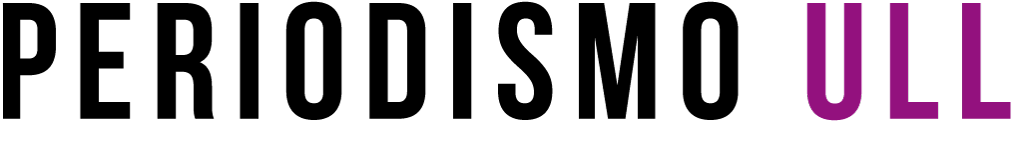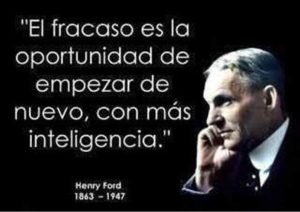Siempre se quedaba la puerta entreabierta, hasta aquella noche, donde la cerró de un violento portazo. Cada vez que andaba por aquel pasillo me frenaba ante ella, aquella puerta parecía aguardar una habitación cuyo aspecto debía ser inimaginable. Así creía que debían ser los enigmas, ajenos a lo mundano, apartados de las más perversas e idealistas fantasías humanas. No podía ser que abriera esa puerta y encontrara una habitación semejante a la mía o a todas aquellas que había visitado antes. Era inaceptable aquella idea. Los visualizaba como territorios perdidos en lo cotidiano y por lo tanto me provocaban intensamente. El hecho de pasar cada noche, de lunes a viernes, por aquella puerta entreabierta y escuchar las melodías de piano que se colaban por la rendija me paralizaban. Diría que la música ataba mis piernas, giraba mi rostro y dirigía mi mirada hacia el picaporte. Era tan sencillo sujetarlo y deslizar sin apenas fuerza la puerta hasta quedar la habitación al descubierto. Pero era incapaz, prefería alimentar mis fantasías. Qué iluso era, derribar aquel enigma costaba la fuerza de un meñique. Y yo seguía mirando aquella puerta. Su mirilla, su madera roída y carcomida y su inútil picaporte.
Aquella noche, una noche más de guardia nocturna, y por lo tanto el pasillo estaba a oscuras, tenuemente iluminado por débiles bombillas de bajo consumo. Podía sentir el zumbido de insectos alados dándose estúpidos golpes contra la luz. Mariposas de luto y mosquitos sedientos aguijoneando mis oídos con sus estridentes zumbidos. Una mariposa de luto se posó sobre mi hombro. Pensé en propiciarle un golpe. No lo hice. La miré e ingenuamente acerqué mi rostro hacia ella para observarla más de cerca. Sus diminutos ojos y antenas apuntaban hacia la puerta, parecía que compartíamos anhelo. Pude presentir una cierta simpatía y piedad por parte de aquel insecto. Hasta el punto que decidí agradecerle su compañía con una caricia de mi dedo que recorrió la mitad de su cuerpo. Menos mal que nadie miraba.
El roce de mi dedo en sus alas fue más cuidadoso, más distante, pero más vívido. Sabía lo que acariciaba. Al instante de palparla partió de mi chaqueta, vi como correteaba por el pasillo hasta perderla de vista. La imaginé plantándose frente a todas las puertas de la ciudad. Esperando la abertura de una habitación a oscuras con una luz en la que poder danzar hasta destrozar y dejar caer su vestido de luto en la insondable y muda oscuridad de la noche.
Mierda, olvidé decir que la puerta estaba cerrada, me resultó un imprevisto. No sonaba el piano. Me senté en una de las sillas frente a ella y pensé en su interior, más bien esperé ingenuamente a que se abriera. De repente, sin intención, vinieron imágenes de ella a mi mente. No esperaba verla, pero ahí me pensaba. Su piano y ella. Sus alargados y nerviosos dedos jugueteando entre las teclas, su mirada reflexiva y atenta, su pelo suelto y rubio colándose por sus labios -cómo detestaba el pelo en la lengua-. Ojalá ella tras la puerta. Era indudable que la echaba de menos, me pregunto dónde estaría, en qué trabajaría, que haría en su tiempo libre, qué es lo que más desea…, y todas las preguntas imaginables.
Me acuerdo de aquellos años de colegio. Recuerdo que ella siempre fue adorada por todo el profesorado, era una alumna empecinada en lograr ser una pulcra y perfecta estudiante. No defraudó nunca a sus jueces. Ellos le sonreían y ella levantaba mínimamente la comisura derecha de su labio mientras sus ojos oblicuos caían hasta rozar la tierra. No sabía sonreír. Ojalá ella tras la puerta. Desde su último concierto de piano no supe más de ella. Tocaba las últimas notas de Gnossiene n.1 de Erik Satie, sus dientes asomaban entre sus carnosos labios, lograba sonreír mientras mantenía apretados los párpados en dirección a la música. Siempre adquiría un semblante risueño y desinteresado junto a su piano. Al finalizar el concierto en honor a Erik Satie se levantó, se alejó del piano, lo miró de reojo e hizo ademán de gratitud hacia el público mientras sus ojos caían hasta quedar enterrados entre el ruidoso aplauso del teatro. Entre este tumulto de ovaciones la miraba. Este es mi último recuerdo de Marta. Fue mi primer amor, mi primer amor romántico, mi capricho de juventud. Cada vez que sonaba un piano o imaginaba melodías de piano se invocaba ese romance pueril.
Aquella noche, rompiendo con la costumbre, no sonaba el piano y la puerta estaba cerrada. Miré la hora en mi nuevo reloj de pulsera (regalo navideño de la empresa) y supuse que había pasado demasiado tiempo frente a la cerradura sin lograr abrir, ni hacer nada. Debía trabajar, al menos hacer el paripé dando un par de vueltillas. Distintas mariposas habían revoloteado en torno a la bombilla. Escuché el devenir de las manecillas a la vez que me acariciaba la barbilla y miraba la puerta. Me levanté y seguí con la guardia. Encendía la linterna para no tener que forzar la vista. Recorrí toda la academia. El silencio que gobernaba en pasillos y aulas me resultaba solemne y pensé en el ruido que al amanecer inundaría cada ínfimo rincón de la academia. Iluminé un aula donde se ensayaba desde el inicio de curso el Lago de Los cisnes. Escuché los saltos de las bailarinas, las zapatillas de ballet cayendo en punta sobre el parqué, los dictámenes del profesorado, los carros de la limpieza recorriendo los pasillos, las fregonas escurriéndose en los cubos, risas jóvenes al salir de las aulas y la melodía del piano. El piano, la brisa que respirábamos amantes y no amantes del ballet en aquella academia.
Iluminé con la linterna las finas y alargadas barras de madera donde entrenaban bailarines y bailarinas. Después apunté al piano. Las teclas encerradas por aquella tapa voluminosa, quisquillosamente impoluta, dormían y también dormía la pianista que acude por las noches a mi puerta. Tenía que ser mujer, tenía que ser Marta. Aquella noche, más que cualquier otra noche, sentía una inmensa avidez por la música. Probablemente desde que evoqué el recuerdo de ella. Hubiera deseado escuchar Gnossiene n.1. Empezaba a darme cuenta de lo llevaderas y entretenidas que eran mis noches bajo la envoltura del piano y la incertidumbre acerca de qué albergaba en aquella habitación.
Estaba inquieto. Nunca he visto entrar, ni salir a nadie. O estaba cerrada o estaba entreabierta, colando la voz de aquellas teclas. Durante el día solía permanecer cerrada bajo llave. Era en la noche cuando alguien entraba en la academia, abría aquella habitación, dejaba la puerta levemente abierta y se sentaba a tocar el piano. Debía de ser alguien perteneciente a la Academia; profesorado, dirección, mantenimiento o seguridad. Las únicas personas que tendrían acceso a un aula. Sería lo lógico. Dudo que un estudiante robe unas llaves y se cuele a mitad de la noche para venir a deleitarme con sus dotes de pianista. Es más, esa música no es de juventud, son lágrimas.
Dejé de apuntar con mi linterna al piano y la apagué. Seguí andando ciegamente por aquellos pasillos acompañado de un débil resplandor. Subiendo y bajando las escaleras, recorriendo los 4 pisos que componían el recinto. Me costaba ver con claridad, tenía que fruncir el ceño y achinar los ojos ante cualquier movimiento sospechoso. Pero nada acontecía en aquella quietud. Todo inmóvil, exactamente en el mismo estado que el segundo anterior. Me esforzaba en hallar el más ínfimo y leve movimiento, ruido, olor… Nada sucedía más allá de mi imaginación.
Eran las cinco de la mañana, el sueño pesaba sobre mis párpados. Ya había recorrido 4 veces toda la academia sin descanso y opté por sentarme en una silla de la cuarta planta. Me dejé caer sobre ella, esperando ser sujetado con firmeza y afecto. Pero solo recibí una punzada en la espalda al entrar en contacto con la madera. Tenía tanto sueño que olvidaba que la silla tiene firmeza, pero no afecto. Me masajeé la parte baja de la espalda. Dediqué unos segundos a mis cuidados, me sentí aliviado. Me acomodé en el asiento y saqué el periódico del día anterior. Ojeaba las páginas, ciñéndome a los titulares. “España casi duplicó la venta de armas a Arabia Saudí el año que estalló la guerra de Yemen”, “El Gobierno expulsa a los 116 inmigrantes que asaltaron ayer la valla de Ceuta”, “Estados Unidos vive una crisis de consumo de drogas”, “Siria: una oleada de ataques del EI causa más de 180 muertos en el sur”…
Cerré el periódico. Me quedé inerte mirando al techo. El viento golpeaba en las ventanas, quería entrar en la academia pero no podía. Ventiscas impotentes y enfurruñadas zarandeaban las cristaleras. Se notaba que era invierno, las gélidas, grisáceas y espesas nubes cubrían toda la ciudad. No llovía. Era un invierno árido, seco, desértico. Solo goteaba el agua de las descuidadas cañerías.
Mis párpados se iban debilitando al compás del reloj. Mi cabeza daba cabezadas y yo abría patéticamente mis ojos. Las corrientes de aire golpeaban de forma insolente y embrutecida las cristaleras. Las ventanas temblaban. Por un instante me imaginé ocupando la primera página de algún periódico nacional. “Guardia nocturno sobrevive al derrumbamiento de la Academia Svetlana”, así sería el titular y debajo aparecería una de las muchas entrevistas que ofrecería a la sedienta prensa. Quizás con una hazaña de tal calibre llamaría la atención de Marta. Seguramente contactaría con los medios o rebuscaría en las polvorientas Páginas Blancas para dar conmigo. Estoy seguro de que despertaría su interés si saliera en portada. Concretaríamos una tarde para tomar un café en el bar de siempre y sin darnos cuenta retomaríamos lo interrumpido. Conversaríamos fluidamente durante un día completo y quizás a la noche me concedería el permiso de pisar su casa. Y quizás el placer de escuchar la mejora en la agilidad y técnica con la que acaricia su piano. Y podré verla sonreír sin necesidad de cerrar los ojos, mientras ella cierra sus ojos.
Un ruidoso y violento estrépito me sobresaltó. Parecía un portazo, ojalá haya regresado. Ojalá una furiosa tempestad derrumbe la academia.